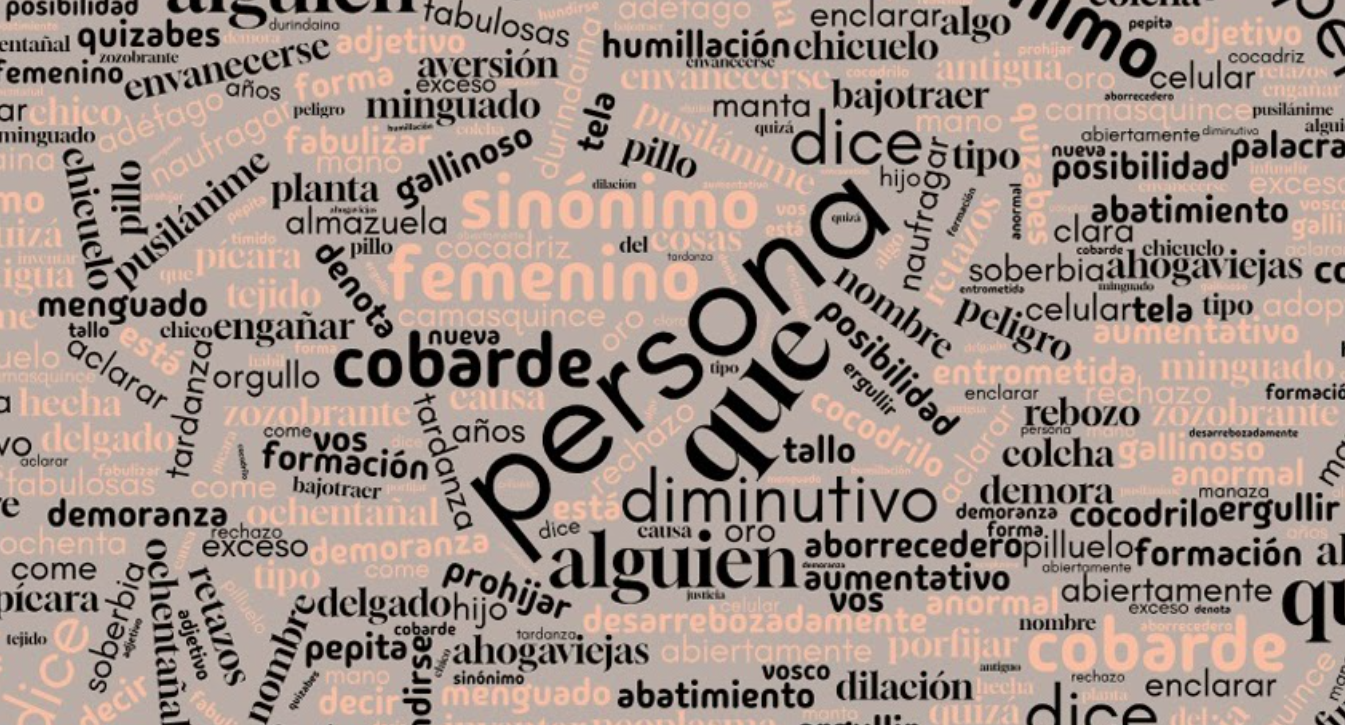Ayer, envuelto en una bruma blanca y ligera, bajo una lluvia muy fina y pertinaz, caminaba por las calles…
Ayer, envuelto en una bruma blanca y ligera, bajo una lluvia muy fina y pertinaz, caminaba por las calles e intentaba calcular desde hace cuántos días que había comenzado a llover. Sin paraguas, con los calcetines húmedos y los pies mojados, había terminado por arrepentirme de haber comprado esos zapatos de gamuza. La lluvia es una bendición; la lluvia es una catástrofe, me dije. Al final de la tarde, terminé refugiado en el café de un hospital, donde busqué la mesa más cerca de una ventana desde donde podía ver a la gente ir y venir bajo el aguacero, y donde podía escuchar el tamborileo de las gotas pegando contra el cristal. Uno se aferra a sus hábitos y a sus placeres cotidianos porque no quiere que la normalidad se altere. Pero la lluvia siempre altera esa normalidad.
El café, como era de esperarse, en días como ayer, se encontraba repleto de gente. La lluvia me llevaba a otro lugar. A mi alrededor todo respiraba calma. Es interesante ver que todas las cosas cambian cuando llueve. A pesar de ser temprano todavía, había muchas luces iluminando la ciudad. Quienes no llevaban paraguas, caminaban muy deprisa, con la cabeza baja. Otros corrían, sin darse cuenta de que no por mucho correr se mojarían menos, y de que tan sólo permanecerían menos tiempo bajo el agua. Una pareja se besaba debajo de un paraguas. Los besos, bajo la lluvia, aparecen revestidos de un romanticismo más puro. Había también quienes pasaban resguardados bajos sus chubasqueros rojos y amarillos y quienes caminaban bajo esos curiosos techos móviles: los paraguas, o los que habían tenido la astucia de inventarse un paraguas con un portafolios, un libro, un periódico o, simplemente, levantando la gabardina y escondiendo la cabeza entre las solapas.
En un mundo cada vez más deshumanizado, la realidad es que la lluvia no parece una amenaza, sino un refugio. ¿Se ha fijado alguna vez cuántos paraguas pintaron los surrealistas? Y qué otra cosa es el arte, además de un refugio de la realidad. Yo casi nunca uso paraguas: los olvido en todas partes, los regalo o los extravío. Y cuando uso alguno lo prefiero macizo; uno de esos que no se pliegan; macizo y grande; invulnerable, para usarlo también de bastón. Soy cuidadoso con todas las supersticiones, razón por la cual nunca camino debajo de una escalera y tampoco abro un paraguas en el interior de un inmueble. Me gusta estar con mi mujer y con mis hijos mientras llueve. Me gusta mirar una película mientras llueve. Me gusta leer. Supongo, que esto es un lugar común. Ya lo dijo el brillante escritor mexicano Juan Villoro, en su monólogo teatral, Conferencia sobre la lluvia: «la literatura es un lugar en el que llueve […] yo me he dedicado toda una vida a coleccionar chubascos literarios». Recuerdo días felices en los que salía por las tardes, me internaba en el Parque del Reloj y leía poemas del genial poeta argentino Oliverio Girondo. También recuerdo días menos felices en los que iba al Parque México y leía poemas del poeta chileno, Vicente Huidobro, o del peruano, César Vallejo. De Vallejo, ese es uno de los mejores versos que conozco: «Moriré en París con aguacero». Y, dicho sea de paso, poco tiempo después de haber terminado su libro: Poemas humanos, César Vallejo murió en París, un día, con aguacero, como predijo en su poema.
La lluvia me recuerda algunas de las sonatas en tres movimientos que se componían en la primera mitad del siglo XVIII. Antes de la lluvia, los pájaros, nerviosos, vuelan más bajo, los mosquitos se alborotan y la intensidad de la luz y los colores del día cambian, creando una hermosa y sombría atmósfera. Durante la lluvia, tras un estrepitoso caos, el agua empieza a crear un concierto que, mediante el ruido del agua al caer, el viento golpeando las hojas de los árboles (dicen que, desde el tiempo del Diluvio Universal, los árboles son los que cuentan la historia de la lluvia) va, lentamente, creando su propia armonía. Después de la lluvia, como si el día se hubiera partido en dos, un antes y un después, vuelve la luminosidad a las calles y se respira el olor tan ansiado que queda después de la lluvia, en medio de una atmósfera maravillosa.
Pero, como en todas las cosas, lo importante no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro, en el interior del que vive la experiencia de la lluvia.
La lluvia dispara procesos internos.
Borges decía que «la lluvia es una cosa que sucede en el pasado». Tal vez porque los días de lluvia son nostálgicos y melancólicos. Sentimos nostalgia por la imposibilidad que tenemos de volver al pasado (nostos: pasado; algia: dolor), para volver a vivir situaciones que ya no existen, con personas que ya no están (o que han cambiado y no están de la misma manera que antes). La melancolía, por su parte, surge del dolor de haber sido habitado por algo que percibíamos como bueno y que después, por alguna causa, nos abandonó. Sigmund Freud decía que «el objeto del deseo perdido arroja una sombra sobre el yo». El escritor argentino, Leopoldo Lugones, lo ponía en términos más poéticos: «Lo que tiene de lágrima toda gota al caer».
Me descubrí, in promptu, a través de esa ventana atiborrada de agua, preguntándome por ese ser melancólico, viviendo su experiencia de vacío, en duelo permanente. Ajeno a sí mismo y observándose siempre desde fuera. Angustiado, exiliado, solitario. Sin una clara consciencia de sus pérdidas y con la convicción de que, en algún momento, algo dentro de él se murió. ¿No sucede eso con todo el mundo? Una llama que se apaga y algunas luces nuevas que se encienden. Pero quedan la nostalgia, y la melancolía.
Era yo ese: «sobreviviente diario de la nada», que se aliviaba en las tardes lluviosas dentro del café de un hospital, rodeado de los familiares, de los dulces, los chocolates y los peluches que vendían para los enfermos.
Hasta que, repentinamente, caí en la cuenta de que, a pesar de esa tristeza, una tristeza neutra y blanca; sin sufrir, sin dolor, una parte de mí era inmensamente feliz. Entonces, recordé el final de un texto del escritor argentino, Julio Cortázar:
«Pero las hay (gotas en las ventanas) que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran; me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós».
Dejemos, pues, que sean ellas las que se suiciden. Poco tiempo después, dejó de llover y me fui a casa.

Janet Frame, un “pájaro migratorio” que voló Hacia otro verano
Hacia otro verano es una obra central en la literatura de Janet Frame. Como en el resto de sus...
diciembre 5, 2025
El Síndrome de Frankenstein: el vértigo de la creación
El monstruo no es lo que creamos, sino lo que negamos.
diciembre 1, 2025
Cruise, mi última noche en la tierra
Esta obra inglesa, estrenada en 2021, llega a nuestro país adaptada y dirigida por Alonso Íñiguez. Cuenta con la...
diciembre 1, 2025
Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de...
noviembre 28, 2025