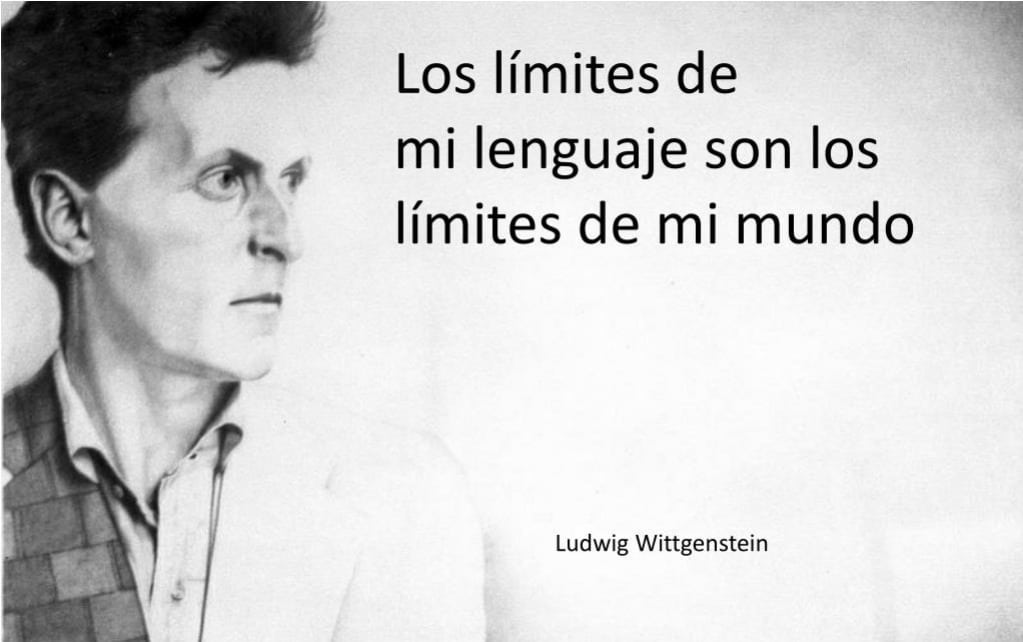A pesar de la preponderancia de la imagen, gracias a su inmediatez y su aparente facilidad de interpretación, los conceptos, sentimientos, emociones, ideas, esperanzas e ilusiones solemos caracterizarlos primero con palabras y es entonces que los podemos representar simbólicamente.
Si nuestro manejo del lenguaje es limitado o insuficiente el mundo al que accederemos a través de la imagen será pálido y estrecho.
Nos contamos una serie de historias a través de las cuales comprendemos quiénes somos. A partir de la manera en que articulamos en palabras lo que nos ha pasado a lo largo de la existencia damos forma, a través de un lento e inacabado proceso, a lo que entendemos por identidad.
Nacemos inmersos en un contexto social, familiar, cultural, económico; se nos enseña un lenguaje en particular, una comprensión de la historia, de nuestro lugar en ella, un tipo específico de espiritualidad; aprendemos ética, moral e ideología a partir de quienes nos rodean; se nos induce a convivir en ciertos entornos y a evitar otros; asistimos a determinada escuela; llevamos a cabo ciertas actividades de ocio y podría continuar enumerando todo aquello que moldea nuestro carácter y nuestro ser interior a partir de los contextos a los que pertenecemos, la gran mayoría de ellos, sin pedirlo o escogerlos.
Este cúmulo de experiencias de todo tipo –emocionales, fisiológicas, kinestésicas, visuales, auditivas, racionales, afectivas, sensuales, sensoriales, etc.– y las decisiones que tomamos en el estrecho margen de libertad en que nos movemos, se combinan de forma singular y única configurando nuestro Yo subjetivo, es decir, nuestra manera particular y exclusiva de interpretar nuestra propia existencia en relación con el mundo exterior y con el otro.
Cada uno de esos estímulos se organizan en nuestra psique en forma de conceptos, ideas, imágenes, relatos, símbolos que en conjunto nos sirven para explicar lo que ha sido para cada uno de nosotros la experiencia de estar vivos. Sin embargo, no debemos pasar por alto una parte central del proceso de interpretación de la existencia: ésta se lleva a cabo mediante la mediación del lenguaje. Esas experiencias de todo tipo que nos constituyen sólo se vuelven inteligibles si somos capaces de ponerlas en palabras, de articularlas en un relato que nos resulte posible de comprender, gestionar y comunicar.
Nos despedimos de un ser querido, alguien cercano muere, un amor se termina y más allá del dolor emocional que estas experiencias implican, no somos capaces de desentrañarlas del todo en tanto no las ponemos en palabras. Por eso resulta tan potente el “desahogo” que implica contarle nuestros problemas a un amigo, en especial si no sabemos cómo resolverlos. Mucho más de lo que el amigo pueda hacer por nosotros, el hecho de verbalizar el contratiempo u obstáculo que nos aqueja nos obliga a organizar la situación de forma coherente y ordenada en nuestra mente. Implica traducirla en un relato inteligible para el otro y, por lo tanto, para nosotros mismos y ello nos suele facilitar el encuentro de una solución. La distensión emocional que se alcanza con la confidencia resulta, no tanto por la participación del otro, sino por la acción de escuchar nuestra propia historia de forma conexa, estructurada y armónica.
Somos seres narrativos. Si nos preguntan, por ejemplo, quién es fulano, la respuesta será una narración: es hijo de X, estudió Y, se casó con W, inventó Q, su hijo es K, nació en P, etc. Si extrapolamos este ejemplo a cualquier otra situación que queramos describir nos encontramos con que nuestra comunicación con el otro siempre es por medio de relatos. La capacidad de comunicarnos, de generar vínculos, de construir conocimiento depende de nuestra competencia en la construcción de narraciones.
El lenguaje, en tanto mediador entre nuestra experiencia directa de la realidad y la capacidad de interpretarla, es fundamental y no creo que haya forma de exagerar su importancia tanto para construir una imagen razonable y amplia del mundo que nos rodea y con el que estamos en permanente interacción, como para diseñar y gestionar ese mundo interior del que emerge nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra identidad. Es en el lenguaje donde se articulan los pensamientos: sólo puedo pensar aquello que soy capaz de nombrar, razonar y convertir en una narración.
¿Cómo se relaciona todo esto con el lugar común que afirma que una imagen vale más que mil palabras?
Si a un hombre arcaico le enseñásemos una imagen a todo color de una calculadora científica, de una impresora, de una pelota de golf o una foto de la Tierra vista desde el espacio, serían imágenes que no le significarían nada, porque carecería de referencias para interpretarlas y de las palabras necesarias para nombrarlas. Para poder reconocer la riqueza conceptual de esas figuras se requiere conocer el signo, entender su significado y funcionamiento y poseer la capacidad narrativa y la calidad y cantidad de lenguaje suficiente para expresar su significado.
No se trata de defender obviedades, del tipo: es necesario mejorar los programas de lengua española para niños de primaria y secundaria –cosa que no estaría mal–, pero esto va mucho más allá. Un individuo con capacidades limitadas en el uso del lenguaje no sólo tendrá problemas para expresarse de forma completa y correcta, sino algo mucho más serio: le faltarán ladrillos para construir conceptos, engranes para articular ideas, piezas para acoplar argumentos, colores para dibujar matices; en una palabra, estará imposibilitado para pensar de forma compleja y profunda y estará condenado a vivir preso en un mundo estrecho y chato.
En cierto sentido es verdad que una imagen vale más que mil palabras. Puede contener símbolos, remitir a infinidad de significados, amplificar los estímulos, retratar una amplia gama de tonalidades y todo a partir de un solo golpe de vista, de una sola impresión.
Sin embargo esta aparente verdad puede esconder una terrible trampa: para que una imagen valga más de mil palabras, lo primero que el observador debe tener en su almacén cognitivo son precisamente “las mil palabras” en cuestión. Si quienes vemos la imagen carecemos de ellas y sólo tenemos, digamos, doscientas –es decir, que desconocemos conceptos implícitos o explícitos de la imagen, pasamos por alto valores simbólicos, no estamos empapados del contexto histórico que dio lugar a la escena, etc.–, para nosotros esa imagen no valdrá mil, sino doscientas palabras.
A pesar de que en los tiempos que corren la imagen ha tomado un papel preponderante gracias a su inmediatez y a su aparente facilidad para ser interpretada, los conceptos, sentimientos, emociones, ideas, esperanzas e ilusiones los solemos caracterizar con palabras. Desde este punto de vista, las imágenes no valen mil palabras, sino que resumen y contienen potencialmente esas mil palabras que quien observa la imagen debe decodificar a partir de su conocimiento previo. Sin poseer a priori las palabras, sin el contexto de conocimiento apropiado, las imágenes dirán muy poco. Esas imágenes sólo comunican en función del conocimiento pre-adquirido y los contextos culturales adecuados para decodificarla de manera profunda.
Imaginemos que “escroleando” Facebook nos aparece la fotografía de un individuo de cierta edad vestido de blanco al que una multitud de ancianos le lanza huevos. Si no tengo ningún otro contexto me parecerá una escena humorística sin mayores implicaciones. Pero si dentro de mi bagaje de conocimiento me doy cuenta de que el sujeto de la agresión es el Papa Francisco y quienes lo agreden son un grupo de indignados Cardenales, y si además estoy familiarizado con las últimas declaraciones del pontífice, donde definde la validez espiritual de las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo, entonces la imagen me dirá mucho más que al principio.
La imagen puede, en efecto, contener una enorme riqueza de contenido, matices, texturas y dimensiones susceptible de ser captados de forma inmediata, pero accederemos a ese núcleo de significados en función a nuestra capacidad lingüística para discernir y conceptualizar lo que cada uno de estos elementos significa. Por eso la amplitud de nuestro vocabulario y destreza con que manejemos sus particularidades y matices amplifica o limita nuestra capacidad de entendimiento y de construcción de conceptos e ideas, lo que se traduce ni más ni menos que en nuestra capacidad potencial de pensar.
Un individuo con un vocabulario total de quinientas palabras habita un mundo mucho más estrecho, pobre y descolorido que alguien cuyo acervo es de cinco mil, aun cuando ambos compartan el mismo espacio físico y los mismos estímulos.
Si bien nuestra capacidad cognitiva (I.Q.) es la materia prima de nuestra inteligencia, el potencial creativo y de generación de ideas, relaciones y pensamientos complejos depende directamente de la amplitud de nuestro vocabulario descriptivo y conceptual. Para crear una idea o un concepto necesitamos las palabras adecuadas y suficientes para cincelarlo.
Para que una imagen valga mil palabras, primero hay que tener bien aprendidas las mil palabras y los conceptos que guardan en su núcleo. El lenguaje es una estructura comunicacional que no sólo nos permite hablar con el otro: antes que ninguna otra cosa, nos faculta para hablar con nosotros mismos, explicarnos nuestra vida y el mundo y crear una imagen sólida de quienes somos. Si nos faltan palabras, esa imagen propia resulta endeble e impreciso.
Instagram: jcaldir
Twitter: @jcaldir
Facebook: Juan Carlos Aldir

No es lo duro sino lo tupido: el camino hacia una dictadura desastrosa.
En la acumulación cotidiana de noticias terribles corremos el riesgo de perder la perspectiva sobre la gradual destrucción institucional...
diciembre 5, 2025
Elecciones en Honduras: el empate técnico y la demora del recuento elevan la tensión política y social
Mariana Ramos Algarra Asesora de procesos académicos de la Especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional...
diciembre 5, 2025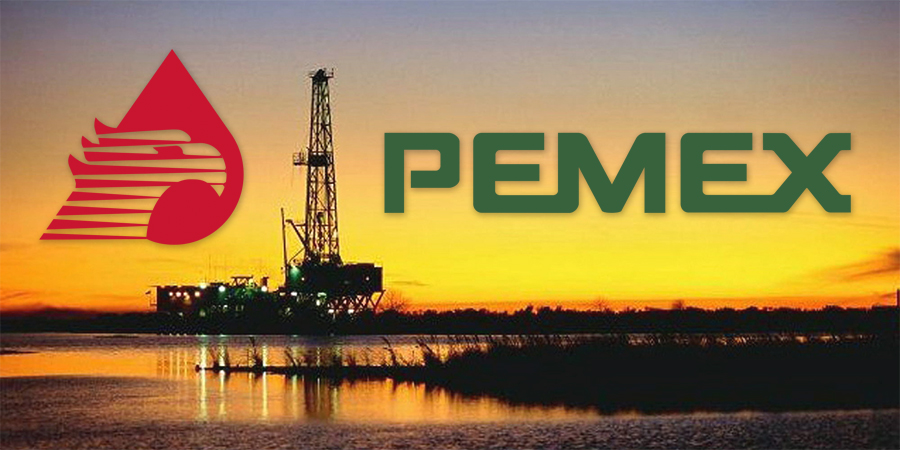
De Frente Y Claro | Pemex sigue en el ojo del huracán
Por más que el gobierno federal afirme que Pemex saldrá adelante, cada día está peor. Una pequeña muestra lo...
diciembre 4, 2025
Transiciones. En México hicieron falta más Suárez y Fernández Miranda, y menos Fox Quesada y Carlos Castillo Peraza
Las transiciones democráticas entre las de España y de México no pueden ser más disímbolas. De entrada y antes...
diciembre 3, 2025