Nuestras creencias se convierten en referentes “sólidos” de la realidad y siempre buscamos confirmar aquello que “sabemos” acerca de las cosas.
El problema es que muy pocas de esas “verdades” realmente lo son. La solidez de nuestras creencias dependerá mucho más de la intensidad emocional con que las asumamos que de su lógica, su universalidad o su posibilidad de comprobación.
Mantenerse bajo ese sistema rígido de forma acrítica nos separa y aísla de todo aquel que posee visiones distintas.
Los relatos con que describimos el mundo y nuestra relación con él proyectan nuestro sistema de creencias. Al nacer nos encontramos inmersos en una serie de contextos de todo tipo: sociales, económicos, culturales, relacionales, históricos y un largo etcétera que condicionan la manera como entendemos la existencia.
Estas condiciones, que nos fueron dadas, como el lenguaje, la nacionalidad, cierto tipo de ideologías y convicciones, etcétera, se convierten de manera natural en las estructuras que nos hacen inteligibles el día a día y terminan por resultarnos tan familiares y evidentes que las asumimos irreflexivamente como verdades absolutas y generales, que determinan la manera en que construimos y entendemos al mundo, al otro y a nosotros mismos.
Esas “verdades” se convierten en referentes “sólidos” de la realidad y en cada vistazo que le echamos al mundo y a nuestro vínculo con los demás buscamos confirmar aquello que “sabemos” acerca de las cosas. Esta confirmación nos da confianza, certeza y seguridad para reafirmar los relatos que dan sentido a nuestra existencia: quién soy, qué está bien, qué está mal, qué debe hacerse en tal o cual situación, qué resulta inaceptable, etc.
Esto nos lleva a que, al vincularnos con los demás, demos por hecho que cualquiera que no confirme o reproduzca esa visión “verdadera” está equivocado y merece la descalificación automática.
El problema es que muy pocas de esas “verdades” realmente lo son. La inmensa mayoría de esas certezas, que constituyen ladrillo a ladrillo nuestra cosmovisión, están sustentadas en creencias, ya sean estas originadas en suposiciones personales, en aprendizajes internalizados a tal grado que no sabemos de dónde salieron o en opiniones de nuestra gente cercana.
En última instancia no hay nada de malo en ello. Se trata de un mecanismo natural de supervivencia. Al nacer necesitamos llenar todos los huecos que hagan nuestra experiencia de estar vivos sólida y coherente y el material que solemos usar para ello es el que está más a mano: los contextos socioeconómicos, culturales, políticos y religiosos en que estamos naturalmente inmersos, sumados a la “opinión” –fundamentada o no– que nuestra gente de seguridad y confianza defiende en cada uno de esos aspectos.
Como decía antes, no hay nada de malo en ello. Se trata de un mecanismo natural; el inconveniente es que mantenerse bajo ese sistema de forma acrítica nos separa y aísla de todo aquel que posee creencias distintas. Mientras que, si reconocemos que esto nos ocurre, que la mayor parte de lo que aseguramos que es verdad objetiva es en realidad tan sólo una manera de verlo, pero que existen muchas otras posibilidades, tanto o más legítimas que las nuestras, estaríamos en posibilidad de habitar un mundo más amplio y empático que el actual. Reconocer la parcialidad de nuestras creencias hace que mundo que se despliega ante nosotros se transforme y se amplíe y nos habilita para ver al otro de manera más empática e indulgente.
El inicio de este proceso de “empatización” parte de unas pocas preguntas hacia uno mismo: ¿por qué pienso lo que pienso?, ¿por qué creo en lo que creo?, ¿en qué me baso para estar seguro de que eso que creo es verdadero?, ¿cómo puedo estar seguro de que no hay una manera más constructiva y enriquecedora de ver el mundo?
La manera más eficaz para desafiar nuestras creencias más arraigadas consiste, primero, en cuestionarlas hasta debilitarlas. No es imposible: todos en algún momento de nuestra vida hemos cambiado de opinión respecto a cierto asunto del que estábamos convencidos. Algo nos hizo dudar y los cimientos de dicha convicción se agrietaron hasta abrir espacio para algo distinto.
En un segundo momento podemos confrontar alguna de esas ideas más arraigadas con su opuesto y esforzarnos en encontrar en esa premisa de contraste algún asomo de verdad. ¿Bajo qué circunstancia existencial la convicción del otro tendría sentido para mí?
Y, a todo esto, ¿qué es, entonces, una creencia?
Una creencia es el relato o explicación de un hecho, una idea, una circunstancia que se convierte en un referente para nuestra estructura de pensamiento y opera como organizador de nuestra percepción en aras de darle coherencia, solidez y sentido a nuestra experiencia de estar vivos. De manera coloquial podría decirse que una creencia es la certidumbre irreflexiva que sentimos acerca de algo, aquello que “sabemos”, pero que no sabemos qué sabemos, ni mucho menos cómo fue que lo aprendimos.
Todos, casi siempre de forma inconsciente, estamos sujetos a un cuerpo de creencias fundamentales que moldean nuestra manera de interactuar con el mundo. La forma en que nos definimos, las palabras que naturalmente utilizamos para completar frases del tipo: la vida es… (dura/alegre/compleja/divertida…), yo soy… (mi profesión/mis roles/mi apariencia/mis orígenes familiares…), las personas son… (amables/despreciables/interesadas/generosas…) perfilan maneras de entender la existencia y de manifestar conductas y actitudes que condicionan nuestra experiencia de estar vivos. Las respuestas que, de manera expresa o tácita, damos a cada aspecto de la existencia articula ese complejo andamiaje de creencias que constituyen nuestra identidad.
La solidez de nuestras creencias dependerá mucho más de la intensidad emocional con que las asumamos que de su lógica, su universalidad o su posibilidad de comprobación. La intensidad emocional dependerá de lo central que dicha creencia sea para nuestro sistema en su conjunto. Para algunas personas los aspectos emocionalmente dominantes tienen que ver con sus convicciones religiosas, otros con las ideológicas, unos más con su forma de relacionarse, de concretar –o no– la que consideren su misión en la vida, con la posesión de bienes materiales, con el dinero, con el estatus que otorga determinada posición social y un largo etcétera. Pero una vez que ese centro preponderante y esencial marca los criterios primarios de comprensión existencial, todas las demás decisiones estarán influidas por esa tendencia.
La creencia busca siempre comprobarse en todo aquello que observamos, por eso un hecho en sí no suele influir demasiado en la manera como el individuo comprende el mundo. De hecho, ante cualquier disyuntiva, buscará leerla y actuar en coherencia con sus sistema interno –e inconsciente– de creencias.
Pongamos por caso la discusión acerca del aborto. No hay una forma objetiva, universal y concluyente de determinar, de una vez y para siempre, cuándo un embrión se convierte en un ser humano porque, fundados en la diversidad de creencias posibles, el resultado que se obtiene a este cuestionamiento depende de la cosmovisión y la ideología bajo la que dicha pregunta se plantea. Ante la imposibilidad de alcanzar una verdad aceptada por todos –conocimiento–, un bando y otro de la disputa defiende su convicción hasta el extremo de la intolerancia. ¿Quién tiene razón? Depende desde qué lado se mire. Tan legítimo es defender la vida como valor absoluto, que defender la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. ¿Cual de los dos valores debe prevalecer? Ante la ausencia de un conocimiento objetivo e inapelable, la jerarquización de ambos valores –vida y libertad–depende del sistema de creencias con que cada persona estructure su propia visión del mundo. Lo interesante del caso es que ambas partes articulan sus posicionamientos a partir de argumentos racionales, y muchas veces igualmente sólidos. Es así que utilizamos la razón para confirmar aquello en que creemos, en vez de construir nuestras creencias a partir del conocimiento y los argumentos racionales.
Usamos la razón para confirmar el mundo que nos hemos fabricado en vez de utilizarla para desarticular aquellas convicciones que nos limitan o que han dejado de ser funcionales.
Resulta escalofriante que en pleno siglo XXI haya un grupo de gente que genuinamente –e intentando argumentar con cierto tipo de lógica– niega las evidencias científicas y defiende la idea de que la Tierra es plana, que la sexualidad humana es un asunto binario o que la evolución es un invento. Como se propone más arriba, el gran reto consistiría en asumir, aunque sólo sea a modo de ejercicio dialéctico, la creencia del otro y tratar de encontrar en ella alguna virtud, algún resquicio de verdad.
Instagram: jcaldir
Twitter: @jcaldir
Facebook: Juan Carlos Aldir

No es lo duro sino lo tupido: el camino hacia una dictadura desastrosa.
En la acumulación cotidiana de noticias terribles corremos el riesgo de perder la perspectiva sobre la gradual destrucción institucional...
diciembre 5, 2025
Elecciones en Honduras: el empate técnico y la demora del recuento elevan la tensión política y social
Mariana Ramos Algarra Asesora de procesos académicos de la Especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional...
diciembre 5, 2025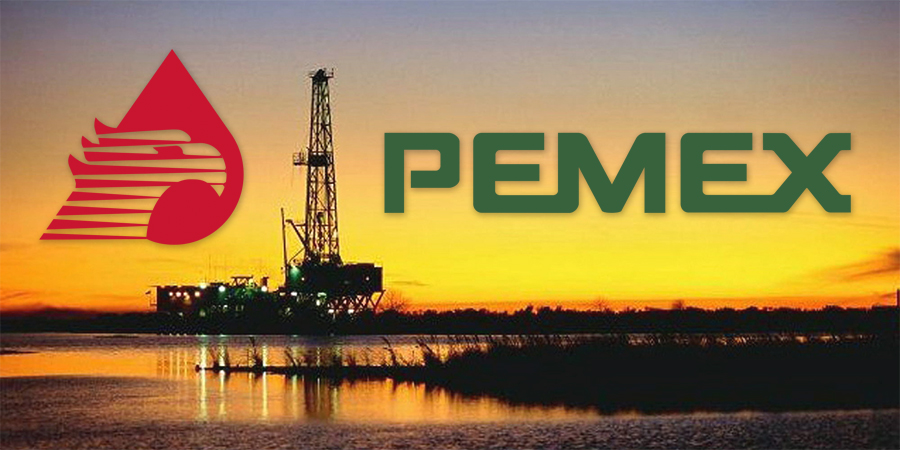
De Frente Y Claro | Pemex sigue en el ojo del huracán
Por más que el gobierno federal afirme que Pemex saldrá adelante, cada día está peor. Una pequeña muestra lo...
diciembre 4, 2025
Transiciones. En México hicieron falta más Suárez y Fernández Miranda, y menos Fox Quesada y Carlos Castillo Peraza
Las transiciones democráticas entre las de España y de México no pueden ser más disímbolas. De entrada y antes...
diciembre 3, 2025



