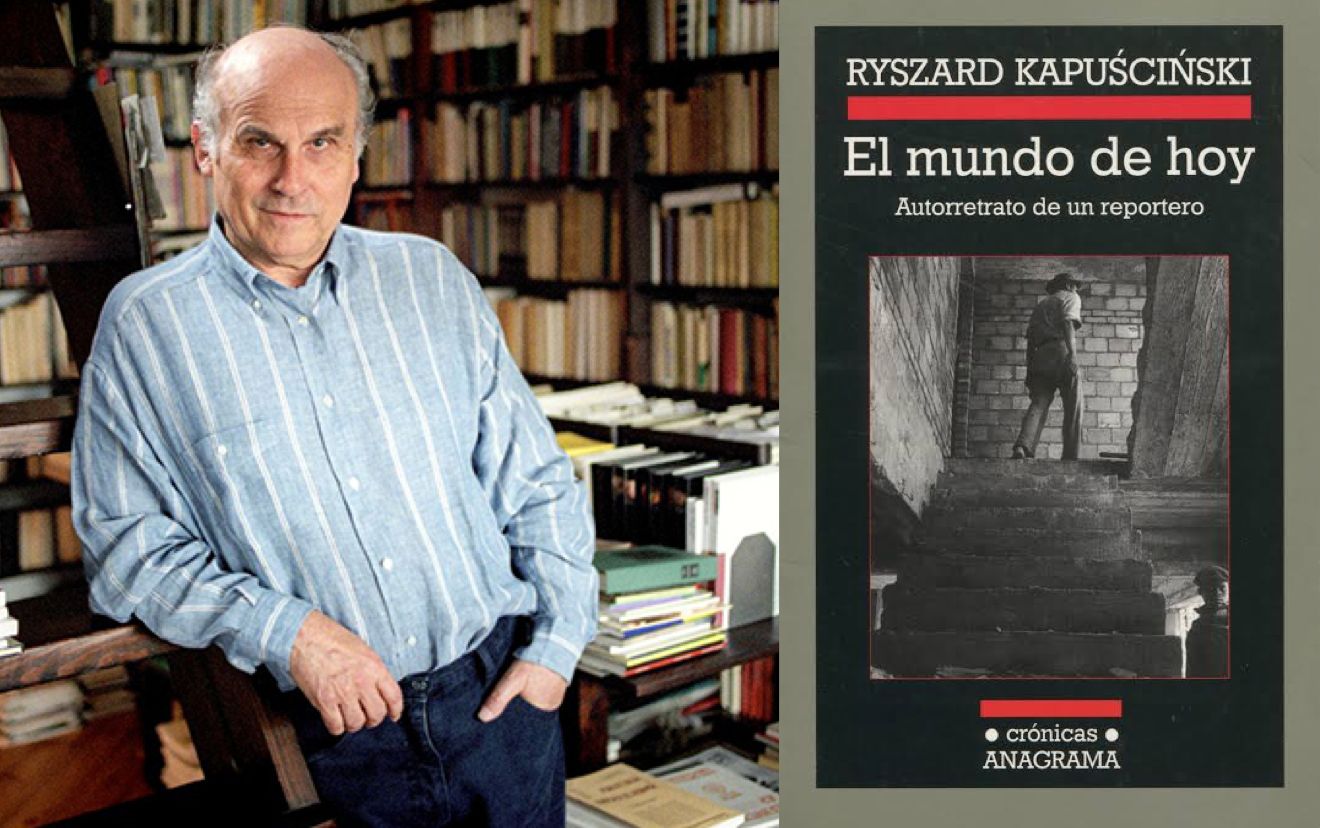No está el respetable para saberlo ni yo para contarlo, solía decir mi abuela la sabia –de bendita memoria hoy que es día de los Fieles difuntos–, pero es que coinciden varias circunstancias que no puedo ni quiero dejar pasar: es día de muertos, me toca escribir para este espacio que tan generosamente me ha adoptado y es día de mi cumpleaños 51. Este último dato carecería de importancia si no fuera porque don Arturo Pérez-Reverte, amigo a quien nunca he visto en persona y con quien nunca he hablado pero del que me he leído hasta la última coma, recordó hace algunas semanas que llegando a esta edad uno se da cuenta de que por mucho entusiasmo que uno le ponga, debe considerar que con toda certeza uno ya llegó a la mitad del camino o se acerca de manera próxima e inexorable y, claro, no me deja de martillar la cabeza aquello del Dante: “En mitad del camino de la vida…”. Además nací en 1970 y, como pinta el mundo, resulta que mi década natal dejó algunas lecciones sin aprender. Así que para no atormentar al lector con el mundo del instante, se me ha ocurrido la peregrina idea de dibujar algunas líneas de corte de caja provisional, como cuando lo dejan a uno parado a media calle porque la tienda de conveniencia de la esquina está haciendo su corte de mediodía, así, poco más o menos.
Pero no se asuste el amable lector, no lo someteré a las penurias de ver la cauda de mis errores y la alegría de mis aciertos, eso, como lo diría don Alfonso Reyes, dejo dentro de mi manto que, bajo de él, siguiendo a Calderón, al rey mato. Más bien, permítanme, por su lectura y compañía, repetir las palabras de gratitud más hermosas que se han escrito, de la pluma de María Zambrano: “Para salir del laberinto de la perplejidad y del asombro, para hacerme visible y hasta reconocible, permitidme que recurra una vez más a la palabra luminosa de la ofrenda, gracias”. Y como ella al recibir el Premio Cervantes, acompáñeme, querido amigo, al lugar donde todo comenzó: el ya viejo barrio de Lomas de Sotelo.
Vine a crecer en un sitio tan singular como cualquier otro; un lugar único, magnífico por la fuerza de su llana simpleza urbana.
No había amplias avenidas flanqueadas con álamos ancianos, sino apenas unos diminutos jardines edénicos domados por hábiles manos de jardineros que se hicieron viejos al mismo ritmo que mi infancia se integraba al mundo de las memorias.
Donde crecí no había viejas mansiones blasonadas, calles ocultas ni plazuelas invadidas de leyendas pero había, eso sí, colmenas humanas de un pálido amarillo, perfectamente alineadas, en tan misteriosa simetría que jugaban conmigo a caminar como los ciegos.
No hubo nunca damas fatales con dedos enjoyados, ni un marqués venido a menos que diera lustre al vecindario, nunca un anónimo potentado. Hubo siempre, como consigna de una oculta cofradía, familias diversas que, a fuerza de convivir, se hicieron una gran parentela separada por prados siempre verdes y muros de tres pulgadas.
Ahí, donde crecí, jamás percibí el aroma de un océano que, entre sales, fuera el camino a otro continente; jamás mis ojos supieron de hondos valles o lagunas embrujadas y la sabia imagen de los volcanes nevados era solo una fotografía de postal turística en un día extrañamente claro; sin embargo, el viento siempre era generoso, los colibríes abundantes y la lluvia amorosa con los niños.
No supe de la vida aventurera de los suburbios, de las bandas milenarias de míticos asesinos o ladrones reputados. Hasta la violencia parecía pequeña en el rincón que vio mis primeros días. Solo una vez vino a visitarnos bajo su máscara de muerte y en una sola tarde alucinante, destruyó una familia y nos dijo que la orfandad también era posible entre los nuestros.
A la vera de un cementerio, los muertos eran también tímidas afirmaciones en la charla de los adultos. Solo a los viejos les ocurría morir en mi solar de infancia, un día iban a ver al médico, después sabíamos que un hospital los abrigaba y, finalmente, alguna familia se vestía de negro.
Nunca hubo una Julieta y un Romeo que inflamaran la pública habladuría, ni amantes arriesgados huyendo por las ventanas, altas de cuatro pisos, sino perplejas Evas y Adanes adolescentes que, púdicamente vestidos, a diario descubrían el pecado a la sombra de las jacarandas.
Y a pesar de todo, de su llana simpleza, de su carencia de esquinas, no crecí en un lugar común, sino en un sitio extraño que ya no puede ser encontrado; un lugar que mi memoria fabricó a partir de datos apenas posibles. Un lugar humano y casi provincial donde el aroma de las tres de la tarde denunciaba, en cada piso, la cocina de cien orígenes diversos.
Vine a crecer en un lugar tan común como los más maravillosos y tan singular como cualquier otro.
@cesarbc70

Janet Frame, un “pájaro migratorio” que voló Hacia otro verano
Hacia otro verano es una obra central en la literatura de Janet Frame. Como en el resto de sus...
diciembre 5, 2025
El Síndrome de Frankenstein: el vértigo de la creación
El monstruo no es lo que creamos, sino lo que negamos.
diciembre 1, 2025
Cruise, mi última noche en la tierra
Esta obra inglesa, estrenada en 2021, llega a nuestro país adaptada y dirigida por Alonso Íñiguez. Cuenta con la...
diciembre 1, 2025
Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de...
noviembre 28, 2025