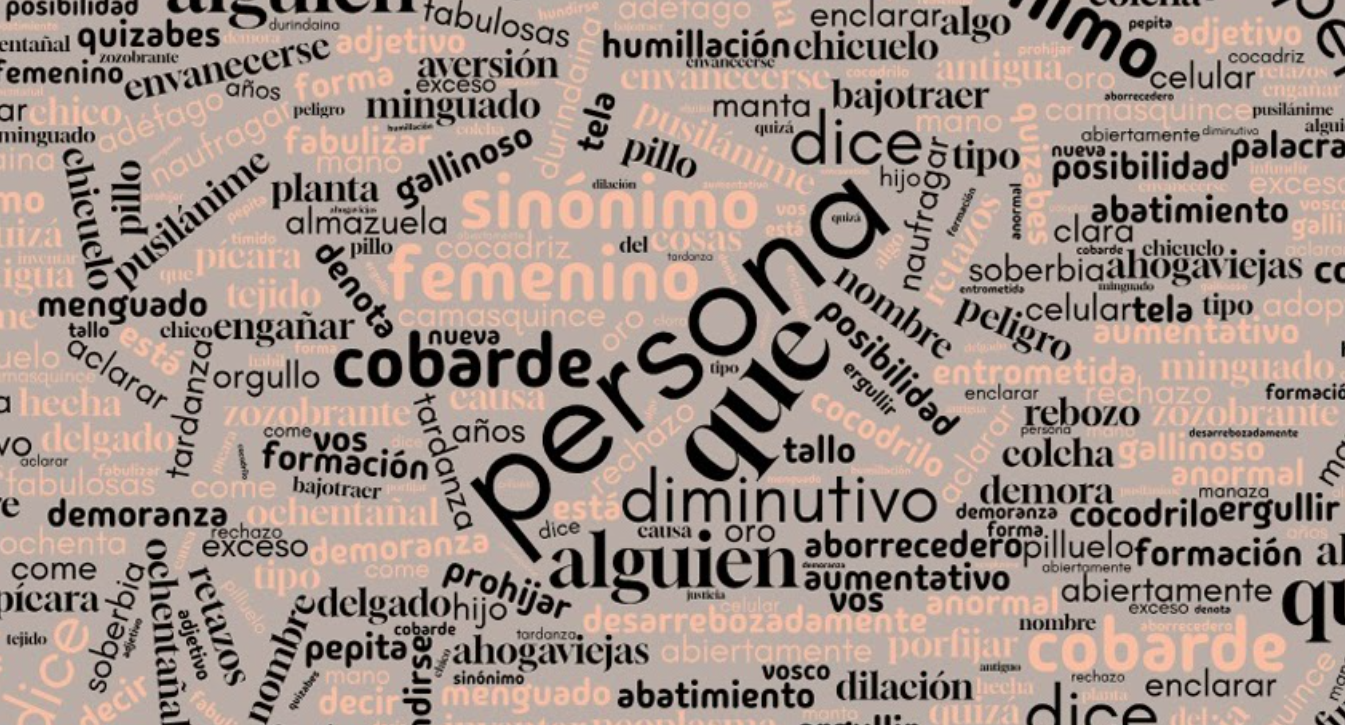El aullido metálico de la sirena del Aegir penetró en la habitación y, aún y cuando el carguero debía estar enfilándose apenas al interior de la bahía, su sonido apagado resultó suficiente para hacerle despertar del sueño en el que se encontraba sumergido.
Aquella voz femenina que le llamaba seguía resonando en su cabeza cuando abrió los ojos.
¿Era Estela acaso? ¿o alguien más? ¿de dónde provendrán aquellas imágenes y voces que se encargan de poblar los sueños? ¿serán acaso diminutos y fugaces fragmentos de un universo mucho más vasto e inexplicable, imposible de percibir con claridad a través de nuestros limitados sentidos, que durante las horas nocturnas tratan de narrar o advertir algo relacionado con nuestro pasado o en su defecto, con nuestro futuro?
¿Será que el verdadero sentido del mundo está presente en aquellos instantes oníricos, donde todo es posible, carente de limitantes, de enfermedades y de muerte? Sin ninguna temporalidad ni lógica o probabilidad a la cual someterse.
¿Aquellos que amamos o hemos amado, acaso pueden utilizar los sueños como una herramienta para comunicarse con nosotros? ¿o es sólo el recuerdo que nos aguijonea constantemente, emanado de las más profundas regiones de nuestra bulliciosa mente?
La mañana de aquel jueves ocho de agosto nacía repleta de pesadas nubes, las cuales ocultaban algunos tímidos rayos de sol que con dificultad, conseguían atravesarlas y vaticinaba tormenta. Ni siquiera los frailecillos atlánticos parecían dispuestos a abandonar el calor de sus nidos para levantar el vuelo. Lentamente y con suma pesadez se incorporó sobre la cama, se echó encima el abrigo de lana tejida, después el cortaviento y se aprestó a colocarse las botas para comenzar cuanto antes el día. La lluvia tenía la mala costumbre de retrasarlo todo.
La vida en aquella luz de ciervo era particularmente sencilla en muchos aspectos. Estaba repleta de tediosas rutinas que él parecía disfrutar particularmente, dado que lo mantenían ocupado la mayor parte del día. La única excepción eran los ocasionales naufragios, que las más de las veces, esparcían el nauseabundo olor de la muerte en aquella costa apartada del mundo. Pero por lo demás, todo transcurría siempre con aparente tranquilidad.
Su hogar, si así pudiéramos denominarle, consistía en un modesto dormitorio pintado de blanco con pesadas cobijas azules a cuadros y cortinas idénticas, un comedor de estilo rústico fabricado en madera de pino con una diminuta cocina adyacente, un baño completo cuyos azulejos se encontraban decorados con estilizadas flores amarillas, unos cuantos libros y ciento veinte escalones para ascender y ciento veinte para descender que separaban la base de la cima de aquella torre cuadrada, de piedra y cemento, erigida en 1887 en un islote alargado en el sentido de las corrientes marinas.
A diferencia de otros faros distribuidos en las costas del Atlántico, los cuales poseen al menos dos plantas y dos o tres habitaciones, suficientes para albergar a una familia entera, éste contaba con espacio para sólo una persona: Antoine.
Desayuno, mantenimiento, comida, reparación, limpieza. Y silencio, mucho silencio. Día tras día. Pero su vida no siempre fue así. Había trabajado un año embarcado, lo cual le había brindado la oportunidad de conocer distintas ciudades alrededor del mundo, había tenido no pocos amoríos durante su juventud y también había estado casado, aunque aquella resultó una relación predestinada al fracaso.
Él, taciturno y simple, había contraído matrimonio con una mujer vivaz llamada Estela (Riva era su apellido) de hermoso cabello castaño y tez pálida quien, cansada de una vida aparentemente tan impasible como el océano mismo, lo había abandonado hacía ya varios años. En ciertas ocasiones, ya fuera durante la mañana o a veces bien entrada la noche, Estela aparecía en los resquicios de su memoria, sin producirle el menor rastro de rencor o de amargura. La había querido, de eso no había duda. Y probablemente ella también le había querido, al menos durante algún tiempo.
Antoine recordaba en ocasiones, de manera repentina, la forma de sus ojos, de sus labios o la manera en que el cabello se arremolinaba en sus hombros. Otras, recordaba ciertas escenas, ciertos momentos en que, rodeada de gente, reía y vibraba como si estuviera hecha de luz. También otros en los que la melancolía se apoderaba de su ser y caía sobre su delicada figura como el oscuro manto de la noche. Hermosa pero insegura. Testaruda y volátil. Todo en ella era una bifurcación, una compleja encrucijada y la vida con alguien así es siempre difícil. Quizás un poco más para Antoine, habituado a la paz que trae consigo el andar solitario, sin inmiscuirse jamás en los asuntos de los demás.
Ahora, más viejo y cansado, afincado en aquel pedregoso enclave marítimo alejado de las rencillas entre vecinos, de las lujosas tiendas de moda, de las abarrotadas de víveres y de los empleos convencionales, volvía a pensar que el mar siempre le había parecido algo muy parecido a la mujer. Con sus tormentas y con sus calmas. Con su belleza y su ánimo caprichoso. El mar poseía una cualidad misteriosa que, sin embargo, después de tantos años le seguía atrayendo. Cuando caía la tarde y el reflejo del sol enrojecido iba a posarse sobre aquellas aguas inmensas, no existía forma alguna de no entregarse a las ensoñaciones.
La mujer y el mar. Impredecibles. Es posible analizar la superficie, pero desconocemos por completo lo que habita en sus más profundos abismos. Hay momentos en que la mujer parece tranquila, satisfecha consigo misma, como un remanso y otros, cuando las olas rugen por todo lo alto al estrellarse súbitamente contra las rocas del acantilado, en los que puede sentirse con claridad todo su poder. En la obscuridad de las noches de tormenta, el océano brama y todo parece pender de un hilo, a la espera de su destrucción, como en el recuento del diluvio que se hace en el Bereshit. Él sabía que la furia de la mujer es la furia del mar. Y la furia del mar es la furia de Dios.
No es gratuito pues que los mascarones de las proas fueran figuras femeninas como Atenea y Minerva; ninfas y nereidas como Aretusa y Galatea. El agua posee la capacidad de otorgar vida donde se posa, tiene una facultad creadora al igual que la mujer, pero también puede tomarla si está ausente o si su cambiante ánimo infunde ira al oleaje, por lo que hay que rendirle tributo. Al final, lo femenino está en todas partes y reina sobre el mundo.
Muy pronto la lluvia comenzó a descender desde la bóveda grisácea que pendía sobre su cabeza y Antoine, apurando el paso, se dirigió a reparar el vidrio de la sala de vigilancia. Dos días atrás una gaviota, de buen tamaño y peso, se había impactado contra él y ante la inminencia del vendaval, era lo primero en la lista de pendientes. Para las cuatro de la tarde las nubes habían adquirido un tono más oscuro y entre ellas algunos resplandores entre blanquecinos y azulados comenzaron a hacer su aparición, llenando de una particular energía el ambiente tanto de Ar Gorle como sus alrededores.
Por otro lado, hay quienes piensan que los hombres son como rocas, imperturbables, que abrazan la blanca espuma de las olas durante un breve instante para separarse después. También, hay quienes los asemejan a los barcos, frágiles y mortales que se enfrentan con el erguido mástil como arma, en un vaivén casi sexual, al éxtasis del océano embravecido. Antoine era más partidario de esta última idea puesto que, aunque fuera brevemente, había sido marino. Sobre el océano se han escrito poemas, versos e incontables leyendas del mismo modo en que se han elaborado, desde tiempos inmemoriales, acerca de la mujer. Ni los hombres ni las rocas reciben versos o halagos; éstos sólo se dedican a resistir, una tormenta tras otra. Los días buenos y los días aciagos. Algunos logran sobreponerse y volver a disfrutar de aguas calmadas mientras que otros, sin tanta suerte, se aventuran y zozobran en aquella azulina inmensidad.
Una vez caída la noche y concluida la reparación del vidrio, realizado el mantenimiento (engrasado de la grúa del Temperley y el abastecimiento de aceite) así como la revisión de los cerrojos (que debía realizarse desde el exterior del faro) y habiéndose transfigurado la lluvia en una ruidosa tormenta, Antoine cerró la puerta tras de sí y procedió a sacarse de encima el abrigo, el cortaviento y las negras botas que lucían ahora un impecable color marrón al encontrarse totalmente cubiertas de barro.
El interior de las habitaciones se encontraban sumergidas en la oscuridad y la humedad no hacía sino recrudecer la sensación de frío que se había instalado en ellas. Con la poca pericia que trae consigo la urgencia, encendió un cerillo al tercer intento y lo arrojó sobre la leña depositada en la chimenea, decidido a tomar un respiro dado que aún faltaban varias horas para comenzar la guardia nocturna. Sentía que el frío le calaba los huesos y de su cabello, barba, pestañas y nariz escurrían gordas gotas de agua que iban a depositarse en el suelo bajo sus pies, formando oscuros círculos posicionados aleatoriamente.
El alimento del día, que ya se había retrasado considerablemente, consistía en una jarra de vino caliente (llamado glüwein en Alemania y vino navegado en Chile, o eso le habían dicho en sus viajes), pescado especiado con aceite, patatas y un poco de pan servidos en platos de porcelana más bien barata, la cual resultaba muy poco reconfortante dadas las condiciones. Pero poco importaba. El farero no se sentía con ánimo de cocinar algo más elaborado. Se pasó una toalla por el cabello y la cara, comió deprisa y de pie en la cocina, vertió de la jarra su tercer vaso de vino y fue a sacar un libro de la estantería que se encontraba en la esquina frente a él, para después acomodarse en una de las sillas de pino laqueado del comedor.
Si él hubiera sido más avispado o un mejor conversador, si hubiera disfrutado el frenesí de los bailes y las fiestas en lugar de odiar la cháchara destinada a mitigar la soledad o si ella hubiera aprendido a amar las largas caminatas nocturnas, en silencio o el constante y adormecedor sonido del oleaje, quizás la historia habría sido distinta. Pero ellos mismos eran demasiado distintos. Antoine y Estela no habían logrado ser felices salvo por contados momentos. A lo largo del tiempo las rencillas se volvieron peleas, el afecto se transformó en recelo y una barrera infranqueable fue interponiéndose de a poco entre los dos. Al final, ya no quedaba mucho que rescatar. Con la claridad, quizás nostalgia, que trae consigo el transcurso de los años, la memoria había deslavado las discusiones y los reproches mutuos. El amor es siempre un tema complejo.
Durante las noches tempestuosas, como aquella, además de entregarse a las ensoñaciones o a los recuerdos, el farero tenía la costumbre de volver al mismo libro y releer siempre el mismo pasaje, como si se tratase de un ritual. Aún y cuando nunca había podido comprender en su totalidad los versos impresos en aquel compendio de lomo rojo carmesí, su lectura le traía cierta dosis de paz. El extracto del poema sentenciaba:
¡Delicia grande la de ahogar la mirada en lo inmenso del cielo y del mar! ¡Soledad, silencio, castidad incomparable de lo cerúleo!
Leyó aquellas palabras una por una por enésima vez para después levantarse tratando de desentumecer las piernas acercándose al fuego y, mientras apuraba el último trago del vaso que se encontraba en su mano, miró a través de la ventana justo en el instante en que una ráfaga de luz esclareció por apenas una fracción de segundo una misteriosa silueta en medio del aguacero.
Un faro es al mismo tiempo un amante, una prisión y un confesor. No existe nada que desconozca de aquellos que lo habitan; sus miedos, sus fracasos, sus nostalgias. Una luz situada en medio de la negrura universal. Un cálido vientre al cual regresar después de experimentar las aventuras y desventuras que nos depara el viaje en el que consiste la vida.
La figura que aparecía y desaparecía con la fugacidad de un relámpago, iluminada a contraluz por el destello de los fuegos de San Telmo, era humana sin duda. Sintió que el alma se le salía; ¿qué hacía alguien ahí, en ese momento, a esa hora, en medio de semejante tempestad? Antoine volvió a tallarse los ojos con los nudillos de su mano derecha para tratar de infundirles mayor claridad y luego fue en busca de los binoculares al otro lado de la habitación.
No cabía la menor duda de que alguien se encontraba allá afuera, aunque no había nada que ayudara a explicar dicha situación; no había notado ninguna embarcación cercana (a excepción del Aegir, que se encontraba bastante alejado por la mañana), como tampoco había existido llamada alguna de emergencia a lo largo del día por parte del bote patrulla. ¿Acaso alguna pequeña embarcación se había aventurado en el mar a pesar del temporal que se gestaba y había encallado?
Aunque el reglamento se lo impedía concisamente y tras algunos dubitativos segundos, Antoine volvió a enfundarse tanto el impermeable como las botas, tomó su lámpara de mano, la soga que se encontraba junto a la puerta y salió a fin de brindar ayuda a aquel desventurado que se hallaba en la costa en medio de la tempestad. Simplemente no podía dejarle ahí, a su suerte. Las gotas de lluvia, impulsadas con violencia por el vendaval, se sentían en su piel cual perdigones disparados desde todas direcciones, dificultando su visión. El océano rugía furioso y el farero intuyó, con la experiencia de sus años, que las mareas debían alcanzar unos 6 nudos en aquel momento.
A pesar del agua que penetraba en sus ojos, logró establecer que aquel desdichado se encontraba a unos 300 metros de distancia aproximadamente, sobre la formación rocosa que dividía la tierra del mar. Comenzó a avanzar con pasos lentos, sintiendo bajo la suela de sus botas tanto los guijarros que crujían como la viscosa pastosidad de la tierra a la que la humedad había transformado en barro.
La sirena del Aegir volvió a hacer su aparición, pero esta vez, además de mucho más cercana y potente, produjo un hondo y extenso lamento que parecía provenir desde las regiones más oscuras del alma. Podía decirse que era el mar mismo que gritaba. Paso a paso y lentamente, fue recorriendo la distancia que le restaba, doscientos metros, luego cien, hasta que encontrándose a una distancia de unos diez o doce pasos, logró notar más claramente y frente a sí, una figura femenina cuyos cabellos danzaban impulsados por el viento.
“Soy el último, el más solitario de los seres humanos, privado de amor y de amistad (…) Hecho estoy, sin embargo, yo también, para comprender y sentir la inmortal belleza. ¡Ay! ¡Diosa! ¡Tened piedad de mi tristeza y de mi delirio!”
El farero ató un extremo de la soga a la roca más grande que pudo encontrar, el otro a su cintura, apuntó la linterna y comenzó a avanzar en dirección de aquella mujer, estirando su mano, instándole a acercarse y tomar la suya. Dio uno, dos, tres pasos más y fue entonces cuando, iluminados por la fugaz luz blanquecina del cielo y con total claridad, vio los rasgos del rostro femenino que se hallaba frente a él inmóvil, empapado tanto por la lluvia como por la brisa del océano: la forma de sus ojos, el arqueo de sus cejas, la suavidad de sus labios.
Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro del farero, quien comenzó a asentir apenas perceptiblemente, moviendo la cabeza de manera pausada de arriba abajo, como si se encontrara respondiendo a una pregunta que nadie había pronunciado. Volvió a levantar el brazo derecho, con la palma de la mano abierta, esta vez sin prisa.
Acasta, Calipso. Rodia. Urania. Éstige. Palas. Lecuipe. Freija. Fefring. Dufa. Hrön. Bylgja.
Estela.
Justo en aquel momento, mientras la sirena del Augir llenaba el ambiente con su prolongado lamento, una colosal oleada estalló con violencia sobre las rocas que sostenían aquellos dos cuerpos que se miraban de frente, a escasos centímetros uno del otro.
El hombre y la mujer se volvieron uno.
Lo último que habremos de ver cuando nuestra vida se acaba, dicen algunos, es un halo de luz rasgando la impenetrable oscuridad.
Un faro en medio de la nada, al occidente de Bretaña.

El Síndrome de Frankenstein: el vértigo de la creación
El monstruo no es lo que creamos, sino lo que negamos.
diciembre 1, 2025
Cruise, mi última noche en la tierra
Esta obra inglesa, estrenada en 2021, llega a nuestro país adaptada y dirigida por Alonso Íñiguez. Cuenta con la...
diciembre 1, 2025
Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de...
noviembre 28, 2025
Ficción, autoficción y realidad
La abierta mentira es aceptada como cierta si la dice alguien que me simpatiza.
noviembre 28, 2025