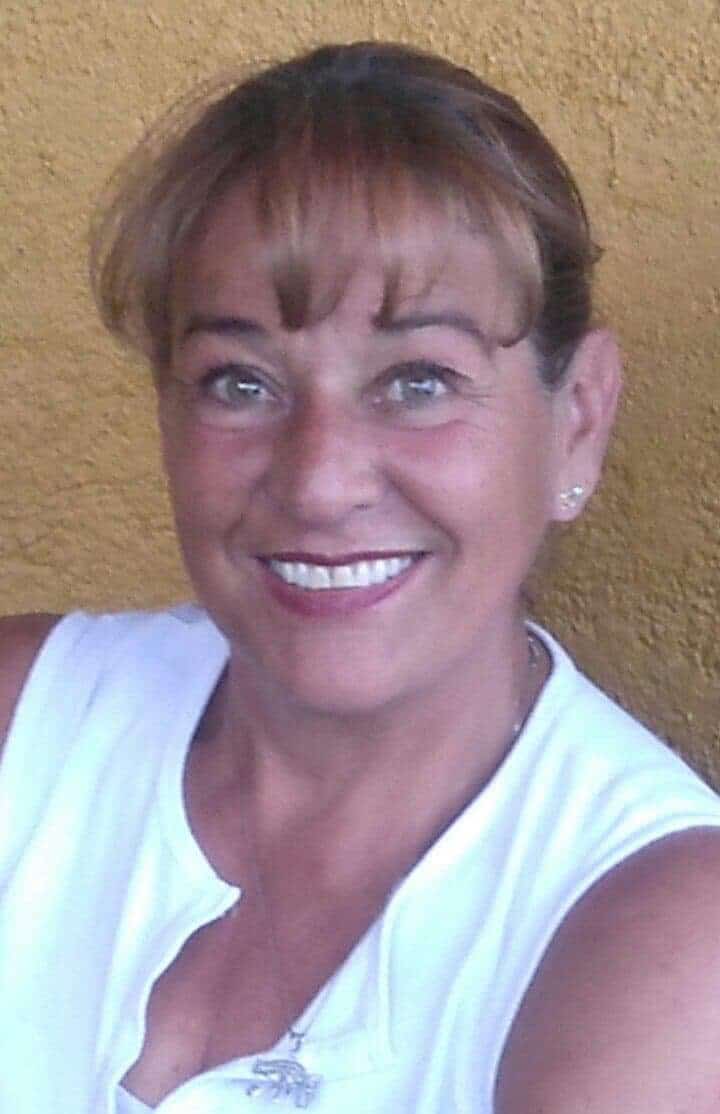Ya se han acostumbrado mis ojos a leer en pantallas digitales, aunque siempre hay un libro, libretas y plumas a un lado de los aparatos electrónicos. Me parece una suerte de infidelidad eso de olvidar las letras en papel y adiestrar mis dedos a un teclado por eso, me acurruco en las letras impresas todos los días. Compro periódicos, rescato libros abandonados a veces en las calles, a veces en las ferias de libro usado y, a menos que sea un título que me suene a urgencia, lo compro en esos lugares tan caros como poco visitados.
Hay libros que se esconden en el fondo de una mesa arremolinados con otros y que, encima de ese montón hay una cartulina que anuncia la ganga. Esos me gustan, aun huelen a libro, a biblioteca de alguien, a gusto y a disgusto; esos libros que nadie quiso un día o los que seguramente el dueño seguirá buscando porque lo prestó y no pudo recordar a quién.
Los mejores libros viejos están debajo de los malos títulos que alguien leyó una vez. Las mejores historias se van quedando rezagadas en el fondo de las cajas y perdidos entre los de instrucciones para todo, los que aconsejan diez pasos para cualquier cosa, los que tienen secretos para conseguir una vida mejor, cuando lo mejor de la vida está precisamente, debajo de todo eso.
Padecer los trastornos y vicisitudes o los aciertos y triunfos de otros por medio de los libros viejos, hace que la imaginación pierda su ritmo costumbrista, el pensamiento cambie su rumbo y el vocabulario se extienda. Descontrolar la mente leyendo la historia de otro es, además, un ejercicio cerebral.
Encontré, en la Feria del libro antiguo y de ocasión, instalada en el centro de Tijuana, tesoros que perdí hace muchos años. Lecturas que fueron, en su momento, desoladoras y sórdidas, poco entendidas y que me dejaron una extraña curiosidad por conocer más y seguir buscando.
Era una tarde fría de diciembre, yo tenía 10 años y mi vecino Tachis de 13, me dijo que a Aleksandr Solzhenitsyn por fin le habían entregado su premio Nobel de Literatura. Luego me platicó que no lo había recibido porque la Unión Soviética no le dio su pasaporte para viajar a Estocolmo en 1970, que lo premiaron por Un día en la vida de Ivan Denisovich y que después, la academia había pactado una reunión secreta para entregarlo y que tampoco fue posible; me dijo que por cuatro años estuvieron buscando la oportunidad para la entrega hasta que, la semana pasada, (el 10 de diciembre de 1974) en una ceremonia oficial, Alexandr pudo saborear esa miel de reconocimiento como escritor, que había buscado desde joven.
Como el nombre de Tachis, es Alejandro, pensé que esa era la razón de su fascinación por la historia de su “tocayo ruso” y no, Tachis en realidad había leído la vida de Iván y, además, Archipiélago Gualg; me prestó los dos libros, los regresé y los volví a pedir prestados una decena de veces más, quedé entonces, igual que él, fascinada con las historias de Solzhenitsyn y con la vida difícil de este escritor.
Con todo lo que pasó desde su infancia, que tuvo que dejar a un lado su inquietud por estudiar filosofía y letras, que se obligó a ser matemático en contra de su voluntad; que sirvió en la Segunda Guerra Mundial como Comandante determinando las coordinadas del sonido de la artillería, que vivió en los campos de trabajo forzado abarrotados de gente que Stalin consideraba desagradable por cualquier ridícula razón, que fue encarcelado, que tuvo cáncer y que vivió exiliado por muchos años y que, a pesar de las carencias y sucesos en su vida, este hombre murió en 2008, hasta los casi 90 años.
En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Alexandr escribió a la academia apuntando el dislate de entregar un premio a un escritor como él, dijo que la resistencia de un ser humano por causa del sistema gubernamental, no debería ser premiada. Como si fuera una cruel prueba entre el gobierno y el pueblo, un triste “gana el que aguante”. Es cierto, no se premia al que aguanta, aunque el reconocimiento era para Iván y su día y el premio fue para las letras y la obra del escritor.
El primer círculo, Agosto de 1914 y Pabellón del cáncer fueron libros que busqué después en esas librerías escondidas en las calles no transitadas, esos lugares que huelen a tiempo, a historia, a madera y a hollín. Ahí encontré las joyas un par de años después de que Tachis me instruyera en ese tipo de lecturas.
Con el tiempo, perdí, presté o simplemente olvidé esos libros en alguna mudanza, en cualquier parte y nunca dejé de buscar comprarlos de nuevo. No, es que yo no quiero los de Gandhi, ni los de Sanborns, ni las nuevas ediciones, yo quiero los de papel amarillo, los de pasta gruesa, los de letra chiquita.
En la Feria del Libro antiguo y de ocasión, encontré El primer círculo y Un día en la vida de Ivan Denisovich, tanto los busqué que terminé ordenando cientos de libros, uno por uno hasta que apareció Solzhenitsyn presentando, en pastas duras y letras doradas esos dos títulos; me faltan los otros, con gusto espero otra mesa de libros revueltos en los que con seguridad encontraré las joyas que me faltan. El librero me dijo que los puedo encontrar en una librería moderna, insisto, a mí me gustan los libros con sabor a tiempo y con olor a viejo.

Por eso estoy aquí
El discurso en general iba bien, aderezado con datos históricos que seguramente el presidente Trump no conocía. El cierre...
julio 10, 2020
Un fin de semana entre épocas distintas a través de dos libros y una película
La actualidad no es exclusiva de dimes y diretes, criticas, partes y contrapartes de lo que sucede en el...
junio 24, 2020
Lo que veo y escucho en Internet
Millones de opciones para todos los gustos, estados de ánimo, tiempos de ocio, de curiosidad y datos inútiles que...
junio 19, 2020
¡No sea cruel señora!
Si la señora Olga Sánchez Cordero está “blindada” contra el COVID-19, es cínico y cruel que lo haga público...
junio 5, 2020